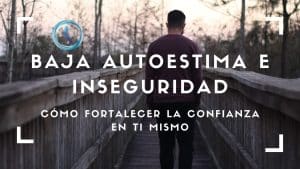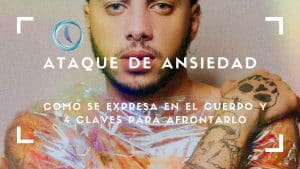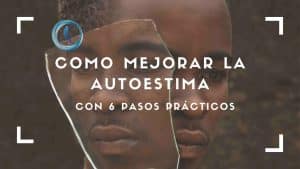Escrito y revisado por Iván Gálvez González (Psicólogo colegiado núm.. 32293)
Índice de contenidos
Introducción
La ansiedad es una de las experiencias emocionales más comunes del ser humano. Todos la hemos sentido alguna vez: antes de una decisión importante, en momentos de incertidumbre o frente a situaciones que escapan de nuestro control.
En su justa medida, la ansiedad cumple una función útil: nos prepara para actuar, adaptarnos y protegernos del peligro. Pero cuando se vuelve constante, intensa o desproporcionada, deja de ser una aliada y se convierte en una fuente de sufrimiento.
Comprender las causas de la ansiedad es fundamental para poder manejarla con mayor conciencia. La ansiedad no aparece “de la nada”, sino que es el resultado de la interacción entre diferentes factores: biológicos, psicológicos, sociales y contextuales. En otras palabras, no es una señal de debilidad ni un rasgo de personalidad, sino una respuesta aprendida y modulada por nuestro entorno, nuestras experiencias y nuestro cuerpo.
En este artículo exploraremos las principales causas de la ansiedad según la evidencia científica y la práctica clínica. Conocer de dónde viene nos ayuda no solo a aliviar los síntomas, sino a desarrollar una relación más compasiva y realista con lo que sentimos. Porque entender la ansiedad es el primer paso para poder calmarla.

#1 Factores genéticos y biológicos
Una de las causas de la ansiedad más estudiadas por la ciencia tiene que ver con la biología y la herencia genética. No heredamos la ansiedad en sí, pero sí una mayor predisposición fisiológica a desarrollarla. En otras palabras, algunas personas nacen con un sistema nervioso más sensible o con una activación corporal más intensa frente al estrés.
Estudios realizados por el National Institute of Mental Health (NIMH, 2022) y la American Psychological Association (APA, 2022) muestran que los trastornos de ansiedad tienden a presentarse con mayor frecuencia entre miembros de una misma familia. Esto no significa que la ansiedad esté “escrita” en los genes, sino que la vulnerabilidad biológica —junto con las experiencias de vida— puede aumentar la probabilidad de que aparezca.
El cerebro, por su parte, también desempeña un papel clave. Zonas como la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal están directamente implicadas en la regulación del miedo y la respuesta al peligro. Cuando estas áreas funcionan de forma hiperactiva, el cuerpo puede reaccionar con señales de alarma incluso ante estímulos neutros. Además, alteraciones en neurotransmisores como la serotonina, el GABA o la noradrenalina pueden influir en el equilibrio emocional, facilitando la aparición de ansiedad.
En definitiva, la biología no determina nuestro destino, pero predispone nuestro terreno emocional. Comprender esta base fisiológica es importante porque ayuda a desmontar la idea de que la ansiedad es una cuestión de “fuerza de voluntad” o de “carácter débil”. Más bien, se trata de un sistema de alarma que, en algunas personas, está programado para sonar más fuerte o más rápido que en otras.

#2 Hipersensibilidad del sistema nervioso
Otra de las causas de la ansiedad más relevantes tiene que ver con la hipersensibilidad del sistema nervioso. Algunas personas experimentan el mundo con una intensidad mayor: perciben los estímulos, las emociones y el estrés de una forma más viva, más inmediata. Esta sensibilidad no es un defecto, sino una característica biológica y temperamental que puede convertirse tanto en una fortaleza como en una vulnerabilidad.
Cuando el sistema nervioso es especialmente reactivo, responde con rapidez ante cualquier señal de amenaza, incluso si esta es leve o no representa un peligro real. Esto explica por qué hay personas que se sobresaltan con facilidad, que viven con el cuerpo en tensión o que sienten una especie de “alarma interna” constante. En ellas, el umbral de activación del estrés es más bajo, por lo que la respuesta de ansiedad aparece con mayor frecuencia.
Desde un punto de vista neurobiológico, esta hipersensibilidad está relacionada con un desequilibrio entre el sistema simpático y el parasimpático, los encargados de activar y calmar el cuerpo. Cuando predomina la activación simpática —la que prepara al organismo para huir o luchar—, resulta más difícil volver a un estado de relajación. En consecuencia, cualquier pequeña preocupación o cambio puede generar una respuesta desproporcionada de ansiedad.
La buena noticia es que este tipo de reactividad puede regularse y entrenarse. A través de técnicas de relajación, respiración consciente, ejercicio físico o terapia psicológica, es posible fortalecer el sistema parasimpático y devolver equilibrio al cuerpo.
Comprender que la ansiedad no es un enemigo sino una señal fisiológica amplificada permite abordarla desde la compasión y no desde la culpa. Saber que tu sistema nervioso “grita” más fuerte que el de otros no significa que estés roto, sino que tu cuerpo necesita aprender nuevas formas de sentirse seguro.

#3 Desequilibrios neuroquímicos
Entre las causas de la ansiedad también encontramos los desequilibrios neuroquímicos, es decir, alteraciones en las sustancias que regulan la comunicación entre las neuronas. Nuestro estado emocional depende, en gran parte, del equilibrio entre varios neurotransmisores que influyen directamente en la forma en que sentimos, pensamos y reaccionamos ante el estrés.
Uno de los neurotransmisores más estudiados en relación con la ansiedad es la serotonina, vinculada con la sensación de bienestar y estabilidad emocional. Cuando sus niveles son bajos o su funcionamiento se ve alterado, la capacidad del cerebro para gestionar el miedo y la preocupación puede verse comprometida. Otro neurotransmisor clave es el GABA (ácido gamma-aminobutírico), encargado de inhibir la excitación neuronal y promover la calma. Cuando hay una actividad reducida de GABA, el cerebro permanece más tiempo en estado de alerta.
También intervienen la noradrenalina y el cortisol, hormonas relacionadas con la respuesta al estrés. Cuando el cuerpo las libera de forma constante —por exceso de presión, falta de descanso o miedo crónico—, se produce una sobrecarga fisiológica que mantiene el sistema nervioso en tensión. Este desequilibrio bioquímico puede alimentar la ansiedad, creando un círculo difícil de romper: cuanto más estrés sentimos, más se activa el cuerpo, y cuanto más activado está, más vulnerable somos a la ansiedad.
Ahora bien, es importante recordar que los factores neuroquímicos no son la única causa. No basta con mirar al cerebro en busca de un “error químico”. La ansiedad surge de la interacción entre el cuerpo, la mente y el entorno. Por eso, los tratamientos más eficaces combinan un abordaje integral: en algunos casos, el apoyo farmacológico puede ayudar a estabilizar el sistema, pero siempre resulta más efectivo cuando se acompaña de terapia psicológica y estrategias de regulación emocional.
En definitiva, comprender que la ansiedad tiene también una base biológica nos permite mirarla con empatía y sin culpa. No se trata de un fallo personal, sino de un sistema de alarma que ha perdido el equilibrio y necesita aprender a recuperar su ritmo natural.

#4 Pensamientos catastrofistas y autocrítica
Entre las causas de la ansiedad más comunes se encuentran los patrones de pensamiento negativos o distorsionados. Nuestra mente tiene una enorme capacidad para anticipar, imaginar y analizar, pero cuando esa capacidad se vuelve excesiva, puede transformarse en una fuente constante de preocupación. La ansiedad, en muchas ocasiones, se alimenta de cómo interpretamos la realidad más que de los hechos en sí.
Según la Terapia Cognitiva de Aaron Beck (1976), las personas con tendencia a la ansiedad suelen caer en lo que se conoce como pensamientos automáticos negativos: interpretaciones rápidas y catastróficas de los acontecimientos. Por ejemplo, si algo sale mal, pueden pensar “va a ser un desastre” o “no podré con esto”, sin detenerse a comprobar si esas ideas son realistas. Este tipo de pensamientos no solo anticipa lo peor, sino que genera una sensación interna de amenaza, activando la respuesta fisiológica de ansiedad.
La autocrítica también juega un papel importante. Muchas personas ansiosas se exigen demasiado, se juzgan con dureza y sienten que deben rendir o comportarse de cierta manera para estar “a la altura”. Esta voz interna crítica no solo erosiona la autoestima, sino que mantiene el cuerpo en un estado de tensión constante. Es como vivir bajo la mirada de un juez interior que nunca está satisfecho.
Con el tiempo, estos patrones mentales pueden convertirse en un hábito emocional, una forma aprendida de responder al mundo. La mente se acostumbra a buscar amenazas, y el cuerpo, a prepararse para ellas. Por eso, una de las claves del tratamiento de la ansiedad es aprender a identificar y cuestionar esos pensamientos, reemplazándolos por interpretaciones más realistas y compasivas.
Comprender que los pensamientos no son hechos, sino interpretaciones, es un paso esencial para romper el ciclo de la ansiedad. No podemos controlar lo que la mente produce, pero sí podemos decidir qué pensamientos alimentar. Y al hacerlo, empezamos a recuperar espacio para la calma y la confianza.

#5 Estrés acumulado o falta de descanso
Entre las causas de la ansiedad más frecuentes en la vida moderna se encuentra el estrés acumulado. Vivimos en una sociedad que glorifica la productividad y el movimiento constante, donde parar parece casi un acto de rebeldía. Pero el cuerpo y la mente no están diseñados para funcionar sin pausas. Cuando el estrés se mantiene durante demasiado tiempo, el sistema nervioso se acostumbra a vivir en modo alerta, y la ansiedad se convierte en una respuesta casi automática.
El estrés y la ansiedad están estrechamente relacionados, aunque no son lo mismo. El estrés surge como respuesta ante una demanda concreta —un examen, un conflicto, una sobrecarga de trabajo—, mientras que la ansiedad aparece cuando esa tensión no encuentra descanso o cuando la preocupación se instala incluso sin motivo aparente. En otras palabras, el estrés mantenido en el tiempo puede transformarse en ansiedad crónica.
La falta de descanso físico y mental es otro factor clave. Dormir poco, no desconectar del trabajo o vivir permanentemente pendientes del teléfono impide que el organismo recupere su equilibrio natural. El cerebro interpreta ese ritmo como una señal de peligro constante, liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina, que aumentan la activación corporal. Con el tiempo, este estado de hiperalerta provoca síntomas como irritabilidad, dificultad para concentrarse, tensión muscular o sensación de agotamiento permanente.
Según investigaciones de la Mayo Clinic (2023) y la American Psychological Association (2022), la falta de sueño reparador y los altos niveles de estrés sostenido se encuentran entre las principales causas de la ansiedad y los trastornos relacionados con el estrés. El cuerpo no distingue entre una amenaza real y un exceso de exigencia cotidiana: ante ambos, reacciona igual, preparándose para huir o defenderse.
Aprender a descansar, establecer límites y respetar los ritmos del cuerpo no es un lujo, sino una necesidad. Reducir el estrés no siempre implica hacer menos, sino hacer con más conciencia y menos autoexigencia. En el equilibrio entre actividad y pausa se encuentra gran parte de la prevención y el alivio de la ansiedad.

#6 Experiencias traumáticas o situaciones de miedo intenso
Entre las causas de la ansiedad más profundas se encuentran las experiencias traumáticas o aquellas vivencias que, en algún momento, generaron un miedo intenso o una sensación de vulnerabilidad extrema. El trauma no siempre proviene de grandes catástrofes; a veces se origina en pequeños episodios repetidos de inseguridad, rechazo o falta de protección emocional. Cuando el cerebro registra estas experiencias como peligrosas, aprende a responder con alarma ante cualquier situación que las recuerde, incluso años después.
Desde el punto de vista psicológico, el trauma altera la forma en que percibimos el mundo y a nosotros mismos. El sistema nervioso se mantiene en un estado de hipervigilancia, preparado para defenderse ante el mínimo indicio de amenaza. Por eso, muchas personas que han vivido situaciones difíciles describen la sensación de “no poder relajarse”, aunque objetivamente estén a salvo. En realidad, su cuerpo no ha recibido todavía el mensaje de que el peligro terminó.
Esta huella puede manifestarse de distintas formas: pesadillas, tensión constante, miedo irracional, evitación de ciertos lugares o situaciones, y, en casos más intensos, síntomas propios del trastorno de estrés postraumático (TEPT). Investigaciones de la American Psychological Association (2022) y de autores como Bessel van der Kolk (2015) —en El cuerpo lleva la cuenta— demuestran que el trauma no solo deja marcas en la mente, sino también en el cuerpo, afectando la respiración, el tono muscular y la capacidad de conectar con las propias emociones.
Cuando la ansiedad tiene su origen en experiencias pasadas, no basta con técnicas de relajación o control mental. En estos casos, es necesario trabajar la seguridad desde la raíz, ayudando al cuerpo a reconocer que el peligro ya no está presente. Terapias basadas en la evidencia, como la Terapia Cognitivo-Conductual centrada en el trauma, el EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares) o los enfoques somáticos, ayudan a restaurar la sensación de control y a reducir los síntomas de ansiedad de manera significativa.
Comprender el vínculo entre trauma y ansiedad permite mirar el malestar con más compasión. No se trata de debilidad ni de dramatismo: se trata de un cuerpo que aprendió a protegerse como pudo, y que ahora necesita volver a aprender a sentirse seguro.

#7 Autoexigencia y perfeccionismo
Entre las causas de la ansiedad más frecuentes en personas adultas —especialmente en contextos laborales o académicos— se encuentra la autoexigencia elevada. Vivimos en una cultura que premia el rendimiento, la productividad y la imagen de éxito. En este entorno, muchas personas aprenden desde jóvenes que solo merecen descanso o reconocimiento si cumplen con determinados estándares, a menudo inalcanzables.
La autoexigencia no es en sí misma negativa; la motivación por mejorar o hacer las cosas bien puede ser saludable. El problema surge cuando el valor personal se mide únicamente a través de los resultados. Cuando la persona siente que “no puede fallar”, la ansiedad se convierte en un acompañante constante, impulsando el rendimiento a costa del bienestar. Con el tiempo, este estado de hipervigilancia emocional puede derivar en síntomas físicos como insomnio, fatiga, tensión muscular o sensación de “no poder parar la mente”.
El perfeccionismo —una de las manifestaciones más visibles de la autoexigencia— mantiene la ansiedad a través de un ciclo cerrado: cuanto más se busca la perfección, más se teme al error; cuanto más miedo hay, más tensión se acumula; y cuanto más estrés se genera, más difícil resulta alcanzar los objetivos que se persiguen. Investigaciones de la American Psychological Association (2021) y de autores como Flett y Hewitt (2002) confirman que el perfeccionismo está estrechamente asociado con niveles elevados de ansiedad, depresión y agotamiento emocional.
Desde la psicología, sabemos que detrás de la autoexigencia suele haber una necesidad más profunda: el deseo de sentir que se es suficiente. Cuando el reconocimiento externo o el logro se convierten en la única fuente de valía, el sistema emocional entra en sobrecarga. En cambio, cultivar la autocompasión —aceptar los errores como parte del proceso y valorar el esfuerzo más que el resultado— actúa como un antídoto natural contra la ansiedad.
Reconocer este patrón no significa renunciar a la excelencia, sino buscar un equilibrio más humano entre exigencia y cuidado. Cuando dejamos de confundir el valor personal con el rendimiento, la ansiedad deja de ser un motor que nos empuja y se convierte en una señal que nos recuerda que también necesitamos parar, respirar y cuidar de nosotros mismos.

#8 Uso excesivo de tecnología y redes sociales
Entre las causas de la ansiedad más actuales y a menudo más invisibles se encuentra el uso excesivo de la tecnología y las redes sociales. Pasamos buena parte del día conectados, revisando notificaciones, mensajes, correos o comparándonos con lo que muestran los demás. Esta exposición constante mantiene al cerebro en un estado de sobreestimulación y alerta, dificultando los momentos reales de descanso y desconexión.
Desde el punto de vista psicológico, las redes sociales activan los mismos circuitos cerebrales que intervienen en los sistemas de recompensa. Cada “me gusta”, comentario o mensaje nuevo genera una pequeña descarga de dopamina, que refuerza la conducta de revisar una y otra vez el teléfono. El problema surge cuando esa gratificación inmediata se convierte en una necesidad de validación constante, generando inquietud o malestar cuando no llega el estímulo esperado.
Estudios recientes, como los realizados por Valkenburg, Meier y Beyens (2022) y la American Psychological Association (2022), señalan que el uso intensivo de redes sociales está asociado con mayor ansiedad, insatisfacción personal y problemas de sueño, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes. La comparación continua con vidas aparentemente perfectas distorsiona la percepción de uno mismo y alimenta pensamientos autocríticos que incrementan la ansiedad.
Además, la falta de descanso digital tiene un impacto directo en el cuerpo. La exposición constante a pantallas, el bombardeo de información y la ausencia de pausas auténticas mantienen activado el sistema de alerta del organismo. Por eso, incluso cuando no hay una amenaza real, el cuerpo sigue comportándose como si la hubiera.
Aprender a establecer límites con la tecnología es una forma eficaz de reducir la ansiedad. No se trata de eliminar las redes o demonizarlas, sino de usarlas con conciencia, eligiendo qué consumir y cuándo hacerlo. Practicar momentos de desconexión —como dejar el móvil fuera del dormitorio, dedicar tiempo a actividades sin pantalla o establecer horarios de uso— ayuda al cerebro a recuperar su ritmo natural de calma y presencia.
En un mundo hiperconectado, cuidar la relación con la tecnología se convierte en un acto de salud mental. Recuperar espacios de silencio, contacto real y descanso profundo es una de las formas más sencillas y poderosas de prevenir y reducir la ansiedad.

#9 Falta de apoyo social o relaciones conflictivas
Entre las causas de la ansiedad más significativas —y, a menudo, menos reconocidas— se encuentran los factores relacionales. Somos seres sociales: necesitamos sentirnos vistos, comprendidos y aceptados para mantener el equilibrio emocional. Cuando esos vínculos son inestables, fríos o conflictivos, el sistema nervioso interpreta esa desconexión como una forma de peligro. La sensación de soledad o de falta de apoyo puede activar las mismas áreas del cerebro que responden al dolor físico.
Desde la psicología social y clínica, se sabe que las relaciones humanas actúan como un amortiguador natural frente al estrés. Un entorno seguro, en el que uno puede expresarse sin miedo a ser juzgado, ayuda a regular las emociones y a mantener la calma interna. En cambio, cuando el entorno es crítico, impredecible o poco empático, se dispara la respuesta de ansiedad: el cuerpo se mantiene en alerta, anticipando conflictos o rechazo.
Las relaciones familiares, de pareja o laborales pueden convertirse en fuentes de ansiedad cuando están marcadas por la exigencia, la falta de comunicación o la sobrecarga emocional. En algunos casos, la ansiedad no proviene del “exceso de sensibilidad” de la persona, sino de un entorno que no ofrece la seguridad necesaria. La exposición prolongada a dinámicas de crítica, indiferencia o control genera una sensación de amenaza constante, que el cuerpo traduce en síntomas de tensión, irritabilidad o miedo.
Por el contrario, sentirse acompañado tiene un efecto profundamente regulador. Las investigaciones muestran que contar con al menos una figura de apoyo confiable —alguien que escucha sin juzgar, que ofrece calma y validación— puede reducir significativamente los niveles de ansiedad y estrés (APA, 2022). El simple acto de hablar, de poner en palabras lo que se siente, ya activa circuitos cerebrales asociados con la seguridad y el alivio.
Cuidar la salud mental pasa, en gran medida, por cuidar la calidad de las relaciones. La ansiedad muchas veces no se alivia solo con técnicas individuales, sino con vínculos que nutren, sostienen y permiten bajar la guardia. En un mundo cada vez más conectado y, a la vez, más solitario, reconectar con el apoyo humano es uno de los antídotos más poderosos contra la ansiedad.

#10 Cambios vitales o incertidumbre
Entre las causas de la ansiedad más comunes se encuentran los cambios vitales y las etapas de incertidumbre. Mudarse, cambiar de trabajo, iniciar o terminar una relación, ser madre o padre, o afrontar una pérdida… todos estos momentos, aunque formen parte natural de la vida, implican un grado de inseguridad y adaptación que el cerebro interpreta como una posible amenaza.
Nuestro sistema nervioso busca previsibilidad. Le tranquiliza lo conocido, lo estable, lo que puede anticipar. Por eso, cuando algo cambia —incluso si el cambio es positivo—, la mente reacciona con una mezcla de alerta y preocupación. En ese periodo de transición, el cuerpo activa mecanismos de defensa para intentar recuperar el control, lo que puede manifestarse como tensión, insomnio, pensamientos repetitivos o sensación de inquietud constante.
En estos momentos, la ansiedad actúa como un reflejo natural del miedo a lo desconocido. Lo que la intensifica no es tanto el cambio en sí, sino la percepción de falta de control o de recursos para afrontarlo. Si la persona siente que no tiene las herramientas necesarias, que no puede prever lo que vendrá o que no dispone de apoyo, el cerebro interpreta la situación como peligrosa.
Estudios recientes de la American Psychological Association (2022) y de autores como Clark y Beck (2010) confirman que la intolerancia a la incertidumbre es uno de los principales predictores de la ansiedad. Cuando no aprendemos a convivir con lo incierto, tendemos a intentar controlarlo todo, a sobreplanificar o a anticipar escenarios negativos, lo que paradójicamente aumenta la ansiedad.
Aprender a tolerar la incertidumbre no significa resignarse, sino aceptar que no todo puede saberse o controlarse. En terapia, se trabaja esta capacidad a través de la exposición gradual al cambio y del fortalecimiento de la confianza en uno mismo. Cuanto más capaz te sientes de adaptarte, menos miedo genera lo desconocido.
Aceptar que la vida cambia —y que la ansiedad puede acompañar esos procesos— nos permite vivir con más flexibilidad. En vez de buscar certezas absolutas, podemos cultivar confianza en nuestra capacidad de respuesta, recordando que el bienestar no proviene del control, sino de la adaptación consciente al cambio.

#11 Desconexión corporal y falta de autocuidado
Entre las causas de la ansiedad menos visibles, pero profundamente influyentes, se encuentra la desconexión del cuerpo. En una sociedad acelerada, gran parte de las personas viven desconectadas de sus propias sensaciones: comen sin hambre, duermen sin descansar, trabajan sin pausa y solo notan el cuerpo cuando aparece el dolor o el agotamiento. Esta desconexión, sostenida en el tiempo, impide detectar las señales tempranas del estrés, lo que facilita que la ansiedad se acumule sin que nos demos cuenta.
El cuerpo es el primer lugar donde la ansiedad se manifiesta. Antes de que aparezcan los pensamientos, ya hay tensión muscular, cambios en la respiración, sudoración o taquicardia. Sin embargo, cuando no estamos atentos a esas señales, perdemos la oportunidad de responder a tiempo. La mente sigue acelerada y el cuerpo, cada vez más cargado, entra en un bucle de activación que mantiene la ansiedad activa.
Además, la falta de autocuidado básico —sueño insuficiente, alimentación irregular, sedentarismo o ausencia de descanso real— contribuye a debilitar el sistema nervioso y aumentar la vulnerabilidad al estrés. El organismo necesita rutinas de reparación y descanso para mantener el equilibrio; sin ellas, se mantiene en modo supervivencia. Diversos estudios (Mayo Clinic, 2023; APA, 2022) confirman que los hábitos de vida poco saludables están entre las principales causas de la ansiedad y el agotamiento emocional.
Reconectar con el cuerpo no es un acto superficial, sino una forma de volver a la seguridad interna. Prácticas como la respiración consciente, el movimiento físico suave, el yoga o simplemente caminar sin distracciones ayudan a regular el sistema nervioso desde dentro. Al prestar atención a las sensaciones corporales, la mente se calma y recuperamos la sensación de control.
El autocuidado, en este contexto, no significa indulgencia ni egoísmo, sino responsabilidad emocional. Es reconocer que para pensar con claridad y actuar con serenidad, primero necesitamos un cuerpo que se sienta seguro y en equilibrio. Escuchar al cuerpo es una de las formas más directas y efectivas de reducir la ansiedad, porque nos devuelve al presente y a nuestra propia realidad.

#12 Aprendizaje y condicionamiento
Entre las causas de la ansiedad más estudiadas desde la psicología se encuentra el aprendizaje emocional, también conocido como condicionamiento. La ansiedad no siempre aparece de manera espontánea; muchas veces es una respuesta aprendida ante experiencias que el cerebro ha asociado con peligro, rechazo o pérdida de control.
Desde la perspectiva del conductismo clásico, desarrollada por autores como Pavlov y Watson, la ansiedad puede originarse cuando un estímulo neutro —por ejemplo, hablar en público o subir a un avión— se asocia con una experiencia desagradable, como vergüenza, rechazo o miedo intenso. A partir de ese momento, el cuerpo reacciona automáticamente con ansiedad cada vez que se enfrenta a situaciones similares, incluso si el contexto ya no es peligroso. Este fenómeno se conoce como condicionamiento clásico.
Más adelante, el condicionamiento operante, propuesto por B. F. Skinner, explicó cómo el evitar aquello que nos genera ansiedad refuerza el miedo a largo plazo. Cada vez que escapamos o evitamos una situación temida, sentimos un alivio inmediato, y ese alivio funciona como una recompensa que fortalece la conducta de evitación. Con el tiempo, el cerebro aprende que la única forma de sentirse seguro es huir, lo que mantiene el ciclo de ansiedad activo.
Este patrón es muy común en fobias, ansiedad social o ataques de pánico. Por ejemplo, alguien que sufre ansiedad en un supermercado puede empezar a evitar salir de casa; esa evitación reduce la ansiedad a corto plazo, pero refuerza la idea de que el entorno es peligroso. Así, la ansiedad crece no por el estímulo en sí, sino por la reacción de miedo y huida que se repite.
La buena noticia es que, si la ansiedad se aprende, también puede desaprenderse. En terapia, se utilizan técnicas de exposición gradual y reestructuración cognitiva para enseñar al cerebro que la situación temida no es una amenaza real. Este proceso, basado en la evidencia científica, ayuda a que el sistema nervioso se reajuste y recupere su capacidad de calma.
Comprender que la ansiedad es, en parte, un aprendizaje del pasado libera de la culpa y devuelve la sensación de control. No se trata de “ser débil” ni de “tener algo roto”, sino de un cuerpo y una mente que aprendieron a protegerse de una forma que ya no es necesaria. Y lo que se aprendió, con paciencia y acompañamiento, puede transformarse.

Conclusión
La ansiedad no es un fallo ni un signo de debilidad; es una respuesta compleja del cuerpo y la mente ante lo que perciben como una amenaza. Comprender las causas de la ansiedad —desde los factores biológicos hasta los emocionales, relacionales o aprendidos— nos permite mirarla con una perspectiva más compasiva y menos culpabilizadora. Cada persona tiene su propio mapa de causas y experiencias, y descubrirlo es el primer paso hacia el equilibrio.
En muchos casos, la ansiedad no pretende dañarnos, sino protegernos de algo que nuestro cuerpo o nuestra historia aún interpretan como peligroso. Por eso, más que intentar eliminarla, se trata de aprender a escucharla: entender qué está intentando comunicarnos y qué necesita para calmarse. Con acompañamiento profesional, hábitos de autocuidado y una relación más amable con uno mismo, la ansiedad puede transformarse en una guía hacia una vida más consciente y serena.
Recordar que la ansiedad tiene múltiples causas no significa resignarse a convivir con ella, sino reconocer que existen muchas puertas de salida. Algunas pasan por el cuerpo, otras por la mente, otras por los vínculos. Pero todas comienzan con el mismo gesto: el de detenerse, observar y cuidar.
Referencias
Beck, A. T. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. International Universities Press.
Clark, D. M., & Beck, A. T. (2010). Cognitive therapy of anxiety disorders: Science and practice. Guilford Press.
Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2002). Perfectionism: Theory, research, and treatment. American Psychological Association.
Hofmann, S. G., & Gómez, A. F. (2022). Mindfulness-based interventions for anxiety and depression: Mechanisms and evidence. Annual Review of Clinical Psychology, 18, 201–230.
Linehan, M. M. (2014). DBT skills training manual (2nd ed.). Guilford Press.